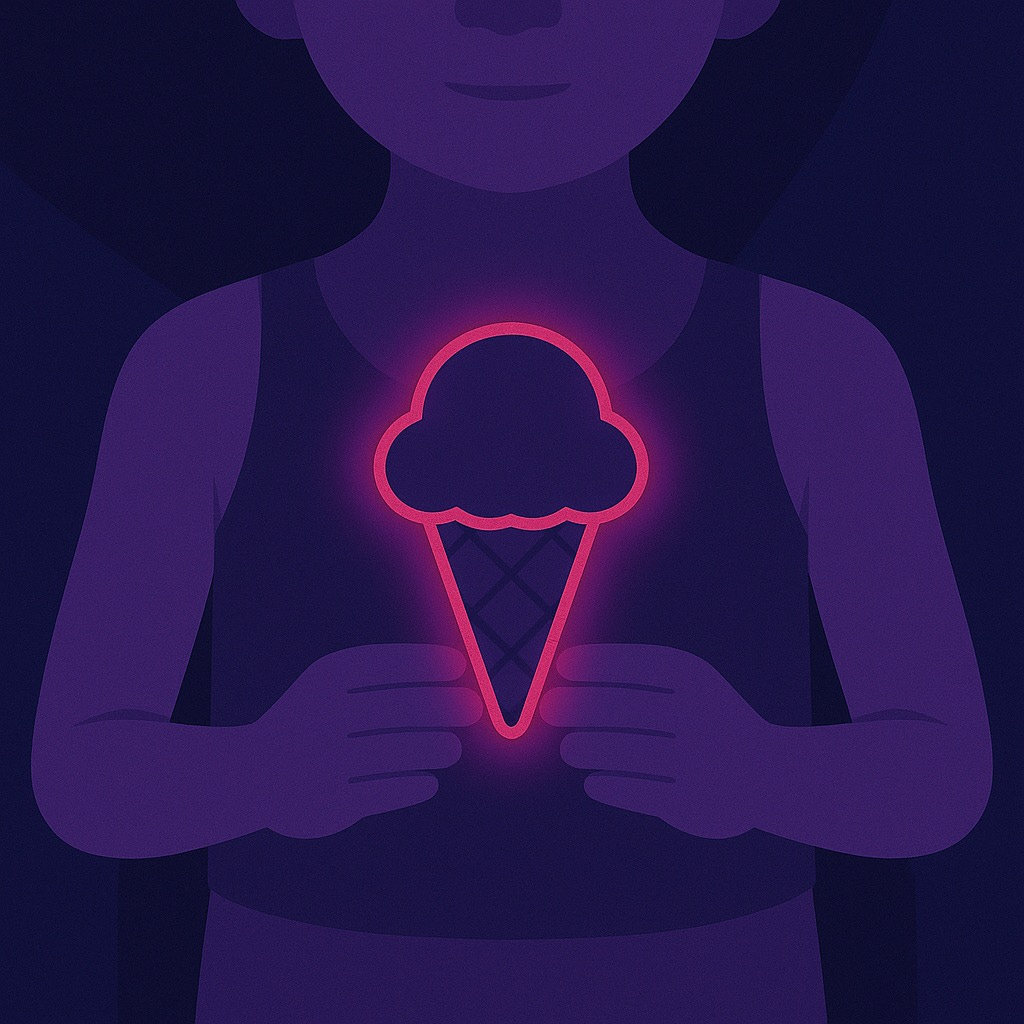La alegría interrumpida: cuando el cuerpo deja de confiar en la vida
Hay heridas que no hacen ruido, pero modelan toda nuestra vida emocional.
Esta es una reflexión simbólica sobre lo que ocurre cuando la alegría, en lugar de afirmarse como derecho, queda asociada a la pérdida, la vergüenza o la interrupción.
En parte es una historia personal y también es una historia compartida por muchos. Y tal vez, si alguna parte de vo…
Continúa leyendo con una prueba gratuita de 7 días
Suscríbete a El Cartógrafo del Fuego para seguir leyendo este post y obtener 7 días de acceso gratis al archivo completo de posts.